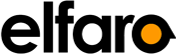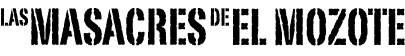
| Los huesos de la familia Márquez aparecieron el 12 de noviembre de 2010, luego de que un albañil cavara una zanja en donde se levantaron las bases de una casa de concreto. |
Idalia, la nieta de Orlando Márquez, está hipnotizada por la pantalla del televisor, sentada en una silla plástica, con las piernas dobladas. Idalia tiene seis años y se entretiene con una carrera de atletismo en una casa perdida entre las montañas del oriente de El Salvador. Detrás de la niña, en otra silla, descansan dos de sus bisabuelos y tres de sus tíos. El televisor transmite la edición 16 de los Juegos Panamericanos que se celebran en Guadalajara, México. Es la segunda semifinal de los 200 metros planos y la velocista cubana Nelkis Casabona está en posición de salida. Nelkis arranca y corre, corre y corre hacia la meta… 24 segundos después, las cámaras la muestran caminando con los brazos que le cuelgan aguados a los costados, mientras el estadio estalla en aplausos. La habitación donde están Idalia y sus dos bisabuelos y sus tres tíos también estalla en aplausos, pero la única que aplaude es Idalia, porque sus bisabuelos y sus tíos están muertos.
Es la tarde del miércoles 26 de octubre, y Míriam Núñez, la esposa de Orlando Márquez, toma entre sus manos a los dos bisabuelos y a los tres tíos de Idalia, que descansan en la silla de atrás, dentro de un saco de yute. Abandona la habitación y sale hacia un pequeño patio contiguo a una pequeña casa con paredes de concreto. Después regresa por la silla. Pone el saco sobre la silla y lo abre. Adentro hay dos bolsas plásticas. Toma la más grande y la coloca en este suelo donde hace un año cavaron las bases de su nueva casa.
—Yo le insistí a Orlando que construyéramos aquí, y mire: nunca imaginamos. Fue como si quisieran que los encontráramos -dice Míriam.
Quienes parecieran desear que se les encontrase son los bisabuelos Santos y Agustina, y los tíos José, Edith y Yesenia. Míriam explora el saco y las bolsas dentro del saco.
—Mire –dice, al mostrar el contenido. Hay huesos largos, huesos color café, huesos terrosos, huesos porosos, huesos quemados… Hay también pedacitos de huesos tan pequeños como una canica. O quizá más pequeños. Pone una bolsa en el suelo y saca retazos de ropa: de camisas, de pantalones, de vestido, sandalias de mujer, zapatitos de niña…
—Mire –repite, mientras su mano saca más de los bisabuelos y tíos de Idalia. Aparecen unos jirones de tela quemados y en la bolsa más pequeña una dentadura pegada a una quijada. También hay dientes: mínimos y de color café.
—Aquí los tenemos, mire: aquí están los restos de mi suegra y de mi suegro, y de los hermanos más pequeños de mi esposo –dice Míriam, mientras coloca un hueso sobre otro, encima de la silla en donde antes descansaban.
* * *
Orlando Márquez presintió que aquella sería la última vez que charlaría con Santos, y por eso platicaron y platicaron y platicaron, hasta que se dieron cuenta de que el autobús había ingresado a San Martín, un municipio alejado varios kilómetros al oriente de la terminal de buses en donde Orlando tuvo que haberse bajado, en San Salvador.
Una de las dos cosas que recuerda Orlando de aquella larga y última charla que sostuvo con su padre, el domingo 29 de noviembre de 1981, fue el consejo que Santos le dio para administrar mejor el dinero.
—Ahorrá. Te va a servir en el futuro –le aconsejó.
—Es mi gusto darle estas cosas... Ahí también van unos cortes para usted –respondió el hijo, mientras enumeraba los regalos que iban en la bolsa: ropa interior para su mamá, vestidos para sus hermanas y zapatos para su hermano.
Orlando también intentaba persuadir a Santos, una vez más, de que sacara a la familia de El Mozote, un caserío escondido en las montañas del norte de Morazán, en el municipio de Arambala.
—Yo sí quisiera venirme, hijo –le dijo Santos a Orlando-. Pero tu mamá quiere quedarse allá, y si tu mamá quiere quedarse, entonces yo me quedo con ella.
—Vénganse conmigo, papá. Aquí es más seguro –insistió Orlando.
—Vamos a ver qué dice tu mamá.
* * *
Orlando Márquez había huido de El Mozote a los 22 años. Era 1980 cuando supo que le temía a cuatro cosas: que lo reclutara el ejército, que lo reclutara la guerrilla, que lo matara el ejército o que lo matara la guerrilla. No había nada claro en las montañas de Morazán para esa época, excepto que no había grises, solo blanco o negro. Entonces o se era de un bando o se era del otro; se colaboraba con uno o con los dos; o se huía de los dos.
Orlando Márquez escogió la última de las opciones y decidió probar suerte muy lejos, porque lo último que quería era terminar cargando un fusil, o que lo terminaran cargando a él, muerto, cuando él ya había cargado demasiados cuadernos. Orlando Márquez no estaba hecho para la guerra.
En los dos años siguientes visitó solo dos veces a su familia, porque el norte de Morazán era un territorio lleno de ojos desconfiados, escondidos en cada esquina y en cada cerro. Subir era un calvario peligroso. En aquellos días, las sospechas y sus portadores con frecuencia terminaban aniquilados antes de convertirse en certezas.
Alejado un centenar de kilómetros, y para agilizar sus trámites laborales, Orlando había cambiado el domicilio que registraba su cédula de identidad. En el documento decía que era originario de El Mozote, Morazán, pero que vivía en Lourdes, Colón, La Libertad.
En aquellos años, la calle negra, como le llaman aún a la calle asfaltada que nace en San Francisco Gotera, la cabecera departamental, y termina en Perquín, un pueblo encumbrado entre pinos y cipreses, era la única ruta directa para llegar a cualquier parte del norte del departamento, fronterizo con Honduras. Todos los que subían en autobús (como los que caminaban o iban en sus propios transportes) tenían que identificarse en tres retenes militares distribuidos a lo largo de esa carretera. En esos retenes había soldados malencarados que manipulaban unas listas infestadas con nombres. Para el ejército, Morazán era cuna de subversivos y había que hacer de todo para encontrarlos y exterminarlos, como muy bien lo sabían hacer los regímenes de la época, con todos aquellos que no comulgaban con la bota y el fusil, fueran guerrilleros o no.
En el último viaje que hizo a El Mozote, en enero de 1981, un soldado le cuestionó a Orlando esa incongruencia en su cédula, y aunque las preguntas no pasaron a más, Orlando temió que en un futuro la sospecha fuera más fuerte que cualquier explicación. Lo mismo pensó que le podría ocurrir si el documento lo revisaba una patrulla guerrillera. “Cualquiera podía decir que yo era oreja y ahí no más hubiera terminado”, dice.
10 meses después de su última visita a El Mozote, fue Santos quien viajó a la inversa para visitarlo. Compartieron un fin de semana hasta que se despidieron en la parada del poblado de San Martín.
Semanas después, el 23 de diciembre de 1981, a la casa de Orlando llegó un telegrama. Una vieja amiga de la familia le pedía que se presentara a la caseta telefónica del pueblo, a las 6 de la tarde del siguiente día, para recibir una noticia. El telegrama era de carácter urgente.
A la 6 de la tarde de esa Nochebuena Orlando contestó una llamada y al otro lado la mujer solo lloraba y lloraba.
—¿¡Qué ha pasado, pues!? –preguntó Orlando a la mujer, cuando se cansó de tanto llanto.
La amiga se recompuso y le dio la noticia:
—¡Pídale fuerzas a Dios, Orlando, porque a su familia ya no la volverá a ver!
Orlando guardó silencio mientras el cuerpo se le congelaba.
—Han matado a todos en El Mozote, les han rociado gasolina y les han prendido fuego.
Orlando sintió como que abandonaba este mundo.
* * *
| Luego de trabajar por años en fábricas textiles, granjas y haciendas, Orlando Márquez regresó a su terruño, 25 años después, para vivir de la tierra y el pastoreo. |
Orlando Márquez no regresó a la casa de sus padres sino hasta 12 años después, en 1993, un año después de finalizada la guerra. Se sorprendió al ver que El Mozote se había convertido en un pueblo fantasma: sin gente, sin casas, con matorrales tan altos como él. Cuando llegó al terreno de sus padres solo encontró un par de paredes quemadas y pequeños recuerdos de otra época: el tizón para marcar ganado, algunas vasijas quebradas de su madre...
Acongojado, regresó hasta su comunidad, en Lourdes.
Pero en el año 2000 le llegaron nuevas noticias sobre El Mozote. En el pueblo había cada vez más repobladores y él decidió ir a proteger el terreno de su familia con cercos y alambres. Con el tiempo se cansó de poner el cerco y encontrarlo meses después arrancado. Jubilado, decidió instalarse por temporadas largas, que intercalaba con viajes frecuentes a Lourdes, donde lo esperaban su esposa e hijos.
Cinco años más tarde las noticias viajaron a la inversa. Lourdes cambió demasiado y la colonia donde vivía su familia se había convertido en un territorio controlado por la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más violentas del mundo. Míriam le contaba que a los compañeros de colegio de sus hijos los estaban asesinando, le dijo que a veces, en las noches, se escuchaban gritos desgarradores, como de gente torturada. Un amanecer, después de una noche de gritos, Míriam supo que cerca de la colonia apareció la cabeza decapitada de una mujer.
Fue entonces cuando Orlando decidió que la nueva familia Márquez repoblaría también El Mozote, el lugar del que había huido por culpa de una guerra, el lugar al que regresaría para refugiarse de otra.
* * *
Míriam Núñez deja los huesos en la silla y se dirige con paso veloz al cuarto en donde su nieta sigue viendo las carreras. A la casa ha llegado un visitante, Juan Bautista Márquez, un pariente lejano de su esposo, Orlando. Segundos después regresa emocionada, con otra bolsa, más pequeña que todas las anteriores.
Es la primera vez que Míriam ve a Juan; un viejo pequeño, blanco y flacucho que carga en la cabeza un sombrero, en el hombro izquierdo un maletín y en la mano una cuma.
Antes de que Míriam fuera a traer la bolsa, ambos habían caído en la misma conclusión respecto a la dentadura que había sacado del saco. Según Juan, esa dentadura tenía que ser del finado Santos, porque era muy grande para ser de un niño y porque no podía ser la de Agustina, dado que él la conoció bien como para saber que esos no eran sus dientes. Míriam asintió y le pidió que esperara. Luego regresó con la otra bolsa y sacó de ellas dos dentaduras postizas en perfecto estado.
—Esta es la dentadura de mi suegra –dijo Míriam.
—¡Esa sí, mire! Yo la conocí bien a la finada Agustina, porque le venía a comprar cuajadas. Todavía tiene los dientes de oro, mire… ¡Qué barbaridaaad!
Juan Bautista contempla la dentadura y los huesos y aunque esta no es la primera vez que mira a un amigo resumido en ese estado, el impacto es tan poderoso como para que todo le siga pareciendo increíble. “¡Qué barbaridaaaad!”, repite, mientras se frota la frente.
Orlando Márquez aparece luego: alto, grueso y moreno. Juan Bautista se le acerca a Orlando en silencio, y cuando Orlando termina de hablar, el viejo le pide que ahora lo escuche a él, porque hay algo que nunca le ha contado.
—Yo vine aquí, Orlando. Yo vine después de las masacres, pero no vi nada Orlando. Quise venir a ver porque yo los conocía a todos ellos. Eran los compadres de mi papá. Aquí venía a comprar azúcar y cuajadas de la finada Agustina. ¡Viera qué cuajadas hacía! Pero es que no se aguantaba la hedentina, Orlando. Y eso me imposibilitó…
Juan Bautista sigue hablando con Orlando Márquez pero lo que le cuenta es apenas el final de muchos escapes que tuvo que hacer para salvarse del Batallón Atlacatl, una unidad élite del ejército salvadoreño entrenada en Estados Unidos, que en cuestión de tres días aniquiló a un millar de personas entre hombres, mujeres, ancianos y niños en siete caseríos del norte de Morazán, en diciembre de 1981.
Y esa, la carrera de Juan Bautista contra la muerte, inicia y termina justo en esta meta, bajo la sombra del árbol de manzano que custodia el terreno y los huesos de la familia de Orlando Márquez. Pero para conocer todo lo que Juan Bautista recorrió, vio y escuchó, habrá que regresar en el tiempo, 30 años hacia atrás, al inicio de todas las masacres de El Mozote.