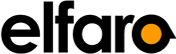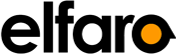Esto es una confesión en voz baja: no sé si les pasa a ustedes, pero yo no sé qué voy a hacer el próximo domingo cuando esté frente a las papeletas de votación. Y no me refiero al proceso de votación —que si uno quiere lo entiende—, me refiero al voto en sí ¿sobre qué cara o qué bandera voy a trazar esa equis que condensa mi participación democrática?
Soy de los que vivió cierta alegría cívica al recibir la noticia de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia obligaba a reformar el código electoral para que pudiéramos votar por caras y no por listas cerradas. Disfruté también como fueron derrotadas la mayoría de artimañas partidarias y legislativas por burlar el mandato de la Sala. Me dio esperanzas ver que el sistema por primera vez parecía funcionar y que había magistrados que no sucumbía ante chantajes de poder ni berrinches de matriarcas y patriarcas de los partidos iracundos que veían minada su tradición absolutista. Me alegró ver retorcerse la soberbia de las instituciones partidarias obligadas a evolucionar contra su voluntad.
Las causas de aquella alegría se mantienen, sigo creyendo que debe alegrarnos que se imponga la institucionalidad. Sin embargo, ahora son las consecuencias las que me azoran. La reforma electoral nos arrojó a una nueva práctica de democracia electoral, nos pone a los ciudadanos un reto inédito: desarrollar y aplicar un razonamiento complejo antes de emitir el voto. Nos obliga a razonar nuestro voto con base en una serie de variables que siempre han existido, pero nunca les habíamos visto las caras.
Esas variables tienen nombres y apellidos, pero responden al genérico de “candidatos”. Antes de este domingo 11 de marzo votábamos por – o contra– el ideal político que representaba cada una de las banderas. Era una votación en abstracto. Claro que siempre hemos sabido que tras esas banderas están las personas que hacen la historia de esos ideales, pero la bandera les ha hecho el favor de disimularlos. Eso se acabó.
Esta campaña nos puso cara a cara con el adverso de los ideales: esos seres humanos que por degeneración conceptual llamamos con el genérico “políticos”. Y durante más meses de los legales los vimos ahí, siempre sonrientes, algunos mejor tratados por el photoshop que otros, pero siempre tratando de mostrar el mejor rostro que sus asesores de comunicación son capaces de inventarles. Siempre acuñando frases propositivas y supuestamente motivadoras.
En las redes sociales hay un divertido registro de caras y escenas inverosímiles en las que candidatos y candidatas tratan de ganar empatía que se traduzca en votos. Desesperadamente esgrimen propuestas y visitan lugares que probablemente jamás volverán a visitar si llegan a la curul.
Pero hay que reconocerles algo: son caras duras, soportan con estoicismo las burlas más vulgares y las críticas más sofisticadas. Y persisten. Seguramente sus asesores de comunicación les alientan porque uno o dos votos por cada bailada, tortilla o niño abrazado cuentan.
Pongamos cara de optimistas y asumamos que es el inicio de una cultura electoral que debe evolucionar. Que ahora ya tenemos una cara a quién reclamar incumplimiento, una cara a quien vigilar, a quien denunciar y, para firmar como un pesimista esperanzado, una cara a quien agradecer con el próximo voto si acaso le dio por tener palabra de honor.
Pero yo mantengo mi duda. Y confieso, también en voz baja, que me tienta la idea de dejar la papeleta con todas las caras y banderas sin mancha, aunque solo sea una cuestionable protesta solitaria contra las y los que me han querido ver la cara de tonto.
Siga @ElMenjivar