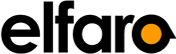La negociación que puso fin hace veinte años al conflicto civil que desgarró El Salvador por más de una década no siguió el arco nítido de una pieza musical – adagio, crescendo, culminación, resolución. Fue más como un culebrón en la tele, con interrupciones antipáticas, reveses en el argumento al final de cada episodio y largas esperas hasta el siguiente: Ginebra, Caracas, Oaxtepec, San José, Caraballeda, Querétaro, San Miguel Allende, muchas veces en México, dos veces en Nueva York. No hubo uno sino varios momentos culminantes, quedando siempre un “alguito” pendiente y, como compañero de ruta poco grato pero ineludible, la sensación de que una ola desconsiderada podía desmoronar el castillo de arena en un instante de distracción.
En retrospectiva, quizás el momento de mayor trascendencia fue uno que precedió a la negociación misma, pero que en cierto modo la hizo posible y la dejó preñada de posibilidad: la ofensiva del FMLN de noviembre de 1989, incluído el asesinato de los padres jesuitas de la UCA. Fue en esos días entre el 11 y el 16 de noviembre que se vislumbró –aunque no fuera evidente, al principio, salvo para los analistas más agudos y (quiero creerlo) las cúpulas dirigentes de los adversarios - que no había solución militar al conflicto, que había llegado el momento de buscar una salida negociada, y que había que hacerlo en serio.
Es decir, el conflicto estaba –como se dice en el gremio de la solución de conflictos- maduro para la negociación. Esa madurez (según el Profesor William Zartman de SAIS Johns Hopkins) se da cuando se alcanza un empate estratégico mutuamente doloroso (mutually hurting stalemate) – y las partes perciben que el costo, o dolor de seguir luchando, sea éste costo político, militar, humano o financiero, supera al costo de los sacrificios indispensables para lograr una salida negociada.
Pero esa madurez no se tradujo en resultados rápidos. Los adversarios jugaban con los naipes cerca del pecho, y se cuidaron de informarse entre ellos de la determinación estratégica a la que habían llegado separadamente. Así, por mucho tiempo prevalecieron el escepticismo, la desconfianza, las pasiones y el odio que hicieron necesario que se recurriera a la ayuda externa para llevar adelante la negociación. El FMLN, convencido de que el Gobierno solamente negociaría genuinamente mientras se sintiera presionado en el campo de batalla, insistió en que antes de parar el combate había que negociar acuerdos políticos sobre reformas que abarcaban el abanico de temas de agenda que reflejaban la problemática salvadoreña en toda su amplitud – fuerza armada, derechos humanos, sistema judicial, sistema electoral, cuestiones económicas, reformas constitucionales.
No fue difícil acordar el temario, pero los dos años que duró el proceso de negociación fueron difíciles, laboriosos y largos y el ímpetu inicial flaqueó en varias oportunidades. La sinergia que produjo los acuerdos tardó en llegar y parecía desinflarse después de cada acuerdo. Poco a poco, para poner fin a la guerra, los salvadoreños, en el marco de los Acuerdos de Paz, acordaron y emprendieron reformas transformativas de orden constitutional, legislativo e institucional con las que lograron abrir espacios políticos, consolidar la autoridad civil, fortalecer las libertades y garantizar el respeto de los derechos humanos –áreas en las que El Salvador era clamorosamente deficitario, según lo reconoció el propio Presidente Alfredo Cristiani en su notable discurso en la firma del Acuerdo en Chapultepec. La Comisión de la Verdad, por medio de recomendaciones que las partes se comprometieron a cumplir, se encargó de suplir vacíos dejados por los negociadores.
Pero los Acuerdos de Paz no solamente transformaron a El Salvador. También motivaron cambios en las Naciones Unidas. La ONU del siglo XXI está tan involucrada en conflictos intraestatales que es pertinente recordar que la Organización fue concebida al final de la segunda guerra mundial como sistema de seguridad colectiva con el propósito principal de mantener la paz y la seguridad internacionales. La idea predominante era evitar otra conflagración mundial. Si bien no existía impedimento jurídico para que la ONU interviniera en la solución de conflictos internos, se trata a fin de cuentas de una organización de estados, y la vocación por los conflictos internos no le nacía con naturalidad. La imparcialidad requerida de una tercera parte mediadora es difícil de sostener cuando una parte es accionista de la Organización mediadora y la otra, que no tiene acciones, está luchando contra el accionista.
En El Salvador, en el ocaso de la Guerra Fría, y dadas ciertas circunstancias difíciles de repetir -tales como la presencia en la Secretaría General de un diplomático que sostenía férreamente su independencia, y que por añadidura era latinoamericano- la ONU incursionó, por primera vez, en la búsqueda de la solución a un conflicto interno ahí donde otros actores potenciales habían fracasado, estaban descartados o se habían hecho a un lado. Tocó a las Naciones Unidas desempeñar un papel activo, como facilitador y también como mediador “pendular” -al decir de Cristiani- en el marco del primer acuerdo que firmaron, en Ginebra, el 4 de abril de 1990, pocos meses después de la ofensiva del FMLN de noviembre de 1989. También lo hizo después de los acuerdos, pues las partes se habían comprometido solemnemente a cumplirlos y pidieron a las Naciones Unidas que les ayudara a asegurar que así se haría: de ahí el papel de ONUSAL, rara vez grato, de recordar a las partes de la obligaciones contraídas, como maestra gruñona o sargento mandón.
El involucramiento de la ONU en un conflicto interno fue solamente la primera de muchas innovaciones. Tal vez la más destacada de éstas fue el papel central de los derechos humanos en los Acuerdos de Paz. Más allá del acuerdo de San José propiamente dicho –el primer acuerdo sustantivo- se puede argumentar que los acuerdos en su conjunto conforman un andamiaje para sostener el respeto de los derechos humanos. No sería una exageración decir que el Acuerdo de Paz en El Salvador fue el primer caso de una paz consagrada a la defensa y la promoción del respeto de los derechos humanos. Esta afirmación puede parecer romántica, pero si se le examina con detenimiento creo que queda claro que el carácter central de los derechos humanos puede ser la base más sólida para asegurar la sostenibilidad de un acuerdo de paz.
El trabajo de ONUSAL en cumplimiento del acuerdo de San José fue el primer caso de verificación de derechos humanos a largo plazo y a escala nacional en país alguno, no solo por las Naciones Unidas sino por cualquiera. La creación de la procuraduría de los derechos humanos que en cierto modo salvadoreñizó esa labor de verificación después de ONUSAL está en el mismo espíritu.
La centralidad de los derechos humanos se refleja también en la concepción de la policía de carácter civil, integrada a la ciudadanía, contenida en el Acuerdo. Había que evitar los desbordes típicos de los regímenes represivos, que derivan de una concepción autoritaria de la preservación del orden como valor en sí mismo. Por eso el Acuerdo de Paz estipuló la necesidad de proteger el carácter civil de la policía, desde el rango más bajo de su personal hasta su más alta dirigencia política. Es el mismo caso de las reformas en la Fuerza Armada, incluída la depuración, por recomendación –de cumplimiento obligatorio, conforme lo acordaron las partes para todos los acuerdos políticos- de una Comisión ad hoc compuesta de tres valientes salvadoreños, entre ellos Reynaldo Galindo Pohl cuyo fallecimiento este mes lamentamos.
Más allá de la centralidad de los derechos humanos que es su signo genético dominante, la negociación para finalizar la guerra en El Salvador arrojó importantes lecciones para el manejo de conflictos internos. La primera es corolario de la diferencia más significativa entre los conflictos internacionales y los conflictos internos que es de tanta relevancia después de la guerra fría.
En un conflicto entre dos estados, que enfrenta dos fuerzas armadas, el primer objetivo de la pacificación es el restablecimiento del status quo ante mediante el retorno de dichas fuerzas a sus respectivos territorios nacionales. La presunción en un conflicto internacional es que los ejércitos tienen un mínimo de profesionalismo y disciplina. Por esto, si se consigue desenredar los ejércitos y eliminar el contacto directo, se reducen drásticamente las posibilidades de que una escaramuza u otra fricción involuntaria desencadene el retorno del combate generalizado. A ningún estado le complace negociar bajo ocupación: La frontera ofrece un cordón sanitario que permite abordar, con calma y cordura, el contencioso que los llevó a la guerra.
Las cosas se presentan de manera distinta cuando se trata de un conflicto interno en el que no hay derrota, pues la lucha armada no se realiza según reglas convencionales. No hay un cordón sanitario evidente que sirva de línea divisoria para separar a las fuerzas en combate, y los combatientes, compatriotas al fin, están condenados a coexistir, por así decirlo, bajo el mismo techo – sin olvidar las tribulaciones de orden constitucional para un gobierno enfrentado por una agrupación que disputa el monopolio de los instrumentos de la violencia que corresponde al estado. Todas estas consideraciones complican el diseño de los términos de la separación de fuerzas, y presagian la compleja tarea de asegurar reglas de convivencia a largo plazo entre esas fuerzas que hasta poco antes no buscaban sino matarse entre ellas. Dado el espacio limitado en el Pulgarcito, no es exageración decir que esta tarea, en El Salvador, tenía algo de nanotecnología militar.
Pero antes de llegar a ese punto las dificultades inherentes a la solución del conflicto afloraron en lo que en aquel entonces denominamos el nudo gordiano de la negociación que apareció casi inmediatamente después de la dramática sesión de abril de 1991 en México –aquella en la que, acelerando la marcha para evitar el vencimiėnto de un plazo constitucional que habría destruido la búsqueda de la solución negociada, fueron acordadas reformas constitucionales cuyo alcance sorprendió a la clase política salvadoreña.
En el acuerdo alcanzado en Caracas en mayo de 1990, la negociación se había configurado en dos etapas, la primera para lograr acuerdos políticos de reforma que culminarían con un cese del fuego, y la segunda para negociar la reincorporación a la sociedad civil de los combatientes del FMLN y el fin del conflicto armado.
Acordadas las reformas constitucionales, los negociadores empezaron a examinar con detenimiento los términos de un posible cese del fuego. Ahí se reveló que el FMLN planteaba que durante la segunda fase no solamente insistían en mantener sus fuerzas en santuarios acordados, con sus armas, en varios lugares del territorio, sino que tendrían que seguir realizando maniobras y ejercicios y reclutando combatientes. La lógica detrás de este planteamiento no era estrafalaria, pues el éxito de la negociación no estaba garantizado ni podía fijarse un plazo para concluirla, y por tanto no podía descartarse el retorno al combate. Pero tampoco era absurdo el rechazo del gobierno, que mal podía convalidar, en un cese del fuego firmado y formal, de duración indefinida por añadidura, una situación de facto que dejara al FMLN ocupando y utilizando áreas significativas del territorio nacional.
Para desamarrar el nudo gordiano fue necesario que Pérez de Cuéllar congregara en Nueva York, en septiembre de ese mismo año, no solamente al Presidente de El Salvador sino a la comandancia general del FMLN en pleno. Esa convocatoria fue un acto de independencia -que no es característico de todos los titulares de la Secretaría General- en desafió de uno o quizás dos miembros permanentes del Consejo Seguridad. Los invitó a Nueva York pues se necesitaba recurrir al máximo nivel para lograr comprimir las dos fases de la negociación en una sola y con esto no solo salir del empantanamiento en el que se encontraba hacía varios meses, sino acelerarla para concluir antes de que el mandato de Pérez de Cuéllar terminara al sonar la medianoche del último día de ese año.
El sucesor de Pérez de Cuéllar, Boutros Boutros-Ghali, inauguró su período en la Secretaría General asistiendo a la firma del Acuerdo de Paz en El Salvador. Le llamó la atención no solo la amplitud del Acuerdo sino su multidisciplinariedad, que iba mucho más allá de otras operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. Reparó en el hecho de que el elemento militar de ONUSAL, una vez cumplido su propósito de ayudar en la puesta en práctica de la separación de fuerzas, el cese del fuego, el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas y la concentración de los combatientes del FMLN en los puntos que le correspondían, así como el desmantelamiento de batallones y la descomisión de armas del Frente, en un período precisamente calendarizado, se desvanecería, dejando una misión consagrada a la ejecución de lo acordado en campos no militares.
El Salvador inspiró dos reflexiones de Boutros Ghali. La primera fue que, finalizada la Guerra Fría, los conflictos internos dominarían la atención de las Naciones Unidas, eclipsando los conflictos internacionales. La segunda fue que el papel de la ONU en los conflictos internos tendría que trascender el mantenimiento de la paz –los cascos o las boinas azules- como se practicaba hasta entonces, con observadores militares más bien pasivos. Su alcance tendría que ser más amplio y profundo, para acompañar a los países que salían de la guerra en una transición que podía ser múltiple: no solo transitar de la guerra a la paz, sino de un régimen autoritario o excluyente a un sistema democrático incluyente, y también adaptarse a un mundo globalizado y por tanto más darwiniano. Para asistir a un país a navegar esas aguas procelosas, los programas de acompañamiento tendrían que reorientarse y repriorizarse, y habría que ponerlos al servicio del objetivo supremo de impedir el retorno a la guerra. Boutros Ghali acuñó para este conjunto de actividades de las Naciones Unidas la denominación “Consolidación de la Paz después de los Conflictos.”
Si bien ese concepto, incluido por Boutros Ghali en su célebre “Programa para la Paz” de 1992, caló a nivel intelectual, no puede decirse que haya sido fácil obtener la aceptación de sus consecuencias. Hubo notoria renuencia en los programas y agencias del Sistema de las Naciones Unidas y en la misma Secretaría de la ONU: ¡Qué difícil es cambiar de hábitos formados y exponerse a sacrificar influencia y terreno burocrático conquistado! Hubo desaveniencias con las agencias de Bretton Woods, el FMI y el Banco Mundial – asociadas, sin embargo, al Sistema de las Naciones Unidas- que hicieron peligrar acuerdos cuyo cumplimiento era vital, tales como la creación de la Academia de Seguridad Pública sin la cual no habría Policía Nacional Civil, y el programa de reinserción de combatientes. Hoy por hoy existe más transparencia entre la ONU y estas agencias y programas, pero no se puede decir que se haya alcanzado un enfoque integrado: hay lecciones que tardan décadas en ser asimiladas.
En el propio Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano principal para el mantenimiento de la paz, algunos miembros permanentes temían el costo que podría resultar cuando la Organización se hiciera de responsabilidades que podrían prolongarse indefinidamente en el tiempo – en épocas de aumento vertiginoso de las operaciones de paz. Todavía no ha sido asimilada a plenitud la noción de que evitar el recrudecimiento de una guerra es una acción consustancial al mantenimiento de la paz. Esto explica que ONUSAL, la operación creada por el Consejo para ayudar a los salvadoreños a cumplir con sus acuerdos de paz, fuera primero drásticamente reducida, y luego prematuramente cerrada.
Las estadísticas sobre el retorno de la guerra después del logro aparente de la paz –unas veces porque la comunidad internacional pierde interés o se va prematuramente, otras porque los acuerdos de paz no están bien diseñados, otras porque éstos simplemente no fueron firmados de buena fe- son sumamente inquietantes.
Regocijémonos del excepcionalismo de El Salvador: En los veinte años transcurridos desde la firma del Acuerdo de Paz los salvadoreños han rechazado categóricamente los patrones del pasado y han cumplido en gran medida con el compromiso que contrajeron en Ginebra de terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto de los derechos humanos, y reunificar a la sociedad salvadoreña. Albricias, salvadoreños.