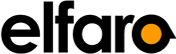Hace diez años, mientras celebrábamos la primera década de la firma de los Acuerdos de paz, las encuestas de opinión pública mostraban un manifiesto clima de pesimismo y frustración entre la población salvadoreña. Los eternos problemas del país, la violencia, la pobreza, el desempleo y la economía en general, seguían tan presentes en los ciudadanos salvadoreños como en el momento de la firma del tratado que puso fin a la guerra civil.
Ahora que se cumplen dos décadas desde ese evento fundamental para El Salvador, la situación no parece haber cambiado para bien. De acuerdo a la última encuesta de la UCA, solamente el 35 por ciento de los salvadoreños piensan que el país está mejor que antes de los acuerdos de paz, esta es una cifra mucho más baja que el 55 por ciento que pensaba lo mismo en 2001. Es cierto, aquellos que tenemos memoria suficiente sabemos que ha habido cambios sustantivos: la guerra ha quedado en el pasado; los militares y la policía ya no capturan, torturan y matan a los opositores políticos; las elecciones se celebran sin que los militares y su partido de turno rellenen las urnas de votación y la gente en general goza de libertades esenciales para participar políticamente. Pero la verdad es que el país no está sustantivamente mejor que hace diez años, cuando estos cambios ya se habían consolidado. Es más, en realidad, este país está definitivamente peor.
Basta solo con ver la cifra de muertos diarios, el estado de nuestra capacidad productiva, el número de niños y mujeres que dependen de las remesas del extranjero para subsistir y la cantidad de jóvenes que se quieren largar del país.
Esta sensación de deterioro social, compartida por la gran mayoría de salvadoreños con la madurez suficiente para recordar las esperanzas, las luchas y los desencantos de los últimos treinta años, no es resultado del fracaso de los Acuerdos o de su incumplimiento. Después de todo, los objetivos fundamentales, el fin de la guerra y la democratización del régimen político, se cumplieron de una manera o de otra.
El desaliento y la aflicción que envuelven a buena parte de la sociedad salvadoreña en la actualidad es el resultado de una pésima gestión política, de la incapacidad para reconstruir las instituciones del país a la altura de las demandas de los tiempos y de la corrupción de buena parte de los liderazgos político y económico de este país.
Veinte años después de la firma de los Acuerdos de paz, la situación económica y social de El Salvador ya no tiene que ver tanto con la guerra y la resolución de la misma. Tiene que ver con los líderes políticos y sus decisiones. Tiene que ver con su incapacidad para articular un proyecto de país en lugar de proyectos partidistas y excluyentes. Tiene que ver con su miopía crónica para ver más allá del inmediatismo político y los intereses particulares que los financian. Y tiene que ver con su empeño —muchas veces entusiasta— de abrazar y cultivar la corrupción y la impunidad que sobrevivieron a la transición política.
II
Tomemos el gran problema de la violencia como el ejemplo para ilustrar el punto anterior. Luego de la firma de los Acuerdos de paz, la criminalidad surgió como el problema fundamental para la mayoría de los ciudadanos. En lugar de dedicar recursos importantes para enfrentar los desafíos de la seguridad pública, los primeros gobiernos de la transición se dedicaron a desmantelar el aparato del Estado para cumplir con los lineamientos del Consenso de Washington. Al hacer eso, redujeron la capacidad del aparato público para poder lidiar con los retos generados por el fin de la guerra y la necesidad de reactivar el tejido productivo del país. Durante varios años, fenómenos como las maras y la violencia juvenil crecieron bajo la indiferencia de los gobiernos de turno. En la “mejor” tradición de gestión pública por parte de las elites criollas, el gobierno abandonó a las comunidades pobres y las preocupaciones de la mayoría de la población, en aras de recuperar las propiedades y los bancos perdidos durante el conflicto.
Argumentando que el incremento de la delincuencia era el resultado de haber desmantelado el viejo aparato de seguridad, algunos funcionarios pasaron por encima de los Acuerdos y rellenaron la policía de antiguos operadores militares (¿le suena familiar?) e individuos con un pasado oscuro, los cuales resultaron ser inútiles y contraproducentes para la consolidación de la nueva policía civil. Es más, el ministro de seguridad de turno llegó a crear unidades paralelas al estilo pretoriano, fuera de la institucionalidad de la policía. Muchas de las políticas en materia de seguridad que se implementaron durante los primeros años de la transición solo buscaban retener el poder de funcionarios de los gobiernos autoritarios del pasado y reducir los mecanismos de transparencia y control en las nuevas instituciones democráticas.
La violencia en general se convirtió en un problema serio, digno de la atención del gobierno, solo cuando los empresarios cayeron en la cuenta de que ya no podían hacer negocios porque la inseguridad alejaba las inversiones y mutilaba sus utilidades. Cuando ARENA comenzó a desplomarse en las encuestas como producto de la gestión mediocre y autoritaria de Flores, las maras se convirtieron en el problema central cuando funcionarios de Casa Presidencial descubrieron que las podían utilizar para justificar programas draconianos de seguridad, para reposicionar de nuevo a los viejos operadores políticos y, sobre todo, para ganar votos y asegurar las elecciones.
La mano dura transformó radicalmente el panorama de la violencia. Y no para bien. Las maras no desaparecieron sino que se consolidaron. El crimen organizado entró de lleno en el país de la mano de funcionarios, diputados, alcaldes, jueces y policías corruptos que usaban la cortina de la guerra contra las pandillas y sus conexiones con el poder para mantenerse impunes. Las nuevas mafias se fortalecieron utilizando los nuevos espacios e instituciones que habían sido debilitadas por la impunidad promovida por la indiferencia de las administraciones anteriores.
El cambio de gobierno en 2009 introdujo dos dinámicas importantes pero contradictorias en materia de seguridad. Primero, el reacomodo de fuerzas políticas a nivel local incrementó aún más los niveles de violencia. Viejos acuerdos ilícitos entre los salientes caciques locales y los grupos emergentes de crimen organizado se rompieron, y el nuevo mapa del poder político llevó a nuevas disputas territoriales por el poder y el control de las actividades criminales. Por ello, no es extraño que entre la nuevas víctimas de la ola de crimen que comenzó luego de 2009 figuren prominentemente miembros de concejos municipales, jueces y policías; y que las masacres hayan vuelto como expresión de la violencia. Las pandillas se sumaron a este reordenamiento del mapa de la delincuencia organizada como mano de obra barata e inagotable.
Segundo, el nuevo gobierno armó un equipo de seguridad pública profesional, competente y honesto, que se propuso superar las lacras de impunidad, corrupción y ausencia de capacidad de investigación que se habían arraigado con las gestiones anteriores. Sin embargo, el nuevo plan en contra del crimen, el cual contaba con objetivos claros y estrategias para alcanzarlos a mediano y largo plazo, pasó por alto la necesidad de atender las preocupaciones de buena parte de la población que demandaba seguridad inmediata, además de que amenazaba los reductos de impunidad y corrupción que sobreviven en las instituciones. Es cierto: el equipo de seguridad del nuevo gobierno subestimó la urgencia de mostrar resultados rápidamente y como producto de ello terminó aparentando incompetencia; pero también sobrestimó el compromiso de la presidencia actual para con políticas y estrategias integrales de seguridad. Como sus predecesores, el presidente estaba más interesado en el juego de alianzas políticas que en ejecutar los planes formulados por su propio gobierno.
El aparato de seguridad pública y los prospectos de resolver el problema de la delincuencia de forma democrática sucumbieron ante la debilidad política de Funes, quien ha acudido a los militares para poder rellenar su falta de apoyo entre las fuerzas políticas. Esto no solo es el resultado del aislamiento político en el que vive el presidente —sostenido además por las buenas relaciones con la Embajada Americana—, sino que es también el resultado de la indiferencia histórica que el FMLN ha prestado al tema de seguridad pública. La izquierda partidaria ha estado más preocupada por denunciar al mercado como el origen de todos los males y por su propia supervivencia política en la Asamblea, que en articular políticas que protejan a la población del crimen y la violencia.
Al final, resulta muy simbólico que los militares retomen el control del aparato de seguridad pública de la mano del único gobierno de izquierda de la posguerra, veinte años después de que fueron separados del mismo. Decir que militares retirados ya no son militares es como decir que un médico deja de serlo solo por haberse retirado o que un ingeniero deja de ser ingeniero al retirarse. La justificación del presidente no solo es incoherente sino también insolente e insultante.
III
El estado actual de las cosas tiene que ver sin duda con los veinte años de gobierno de ARENA, pero también con los más de diecisiete años de vida partidaria y presencia parlamentaria del FMLN y ahora, además, con la gestión del presidente Funes. Lo anterior puede sonar injusto con la reinante administración presidencial. Después de todo, no se puede esperar que en dos años y medio, un gobierno o un líder político repare los estragos cometidos por dos décadas de ejecutivos excluyentes, parlamentos inoperantes y órganos judiciales corruptos.
Pero más allá de la retórica del cambio y de las aparentes muestras de compromiso social, en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Los intentos de sujetar a la Corte Suprema de Justicia y la arremetida en contra de los mandos civiles en el aparato de seguridad es solo una prueba de ello. Los grandes acuerdos políticos se siguen tomando en realidad a espaldas de la población salvadoreña, las políticas públicas se definen en función de las conveniencias de unos pocos y el presidente sigue recurriendo a socios de dudosa factura ética y de visión reducida para poder ganar legitimidad entre los poderes tradicionales de este país. El problema fundamental de este gobierno no es solo de resultados. Es de prácticas políticas. Y en eso no hay cambios sustantivos.
Lo más triste de todo es que a juzgar por el inicio de la campaña electoral de 2012, las cosas no están mejor en otros lados. ARENA, que continúa celebrando su pasado oscuro en Izalco, no parece haber aprendido nada y solo quiere recuperar su gran hueso perdido. El FMLN, sin interés de reformular el rol de la izquierda en un país en bancarrota, aparece embriagado con los magros recursos del estado. Y el resto de clanes políticos solo esperan recoger las migajas suficientes para seguir siendo parte de las argollas de corrupción.
Con pocas y destacadas excepciones, las instituciones salvadoreñas siguen siendo tan débiles y tan inoperantes como hace diez años. Es curioso e ilustrativo que algunas de las iniciativas para fortalecer las instituciones e independizarlas de la cooptación partidaria hayan sido frenadas por la administración actual, con la condescendencia de buena parte de la comunidad política.
A veinte años después de la firma de los Acuerdos de paz, la mayoría de los ciudadanos siguen quejándose exactamente de las mismas cosas que hace diez o quince años. Lo curioso y terrible a la vez es que, en la actualidad, más del 40 por ciento de salvadoreños que viven y luchan para sobrevivir en el país nacieron luego del fin de la guerra, y el único país que han conocido es uno en el que la paz política convive con la violencia social, la precariedad económica, el subdesarrollo y el deterioro medioambiental.
La única forma de honrar la paz es transformar la manera de hacer política. No solo para evitar un nuevo conflicto político de gran escala, sino sobre todo para construir la nación que todos y todas merecemos. Y esto solo se logra con instituciones fuertes, democráticas y responsables para con la población y para con el estado de derecho. Se logra siguiendo el espíritu de transformación de los acuerdos de hace dos décadas. De otra manera, dentro de veinte años quedarán muy pocos acuerdos que conmemorar y poca nación que construir.