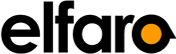Recuerdo cosas: Pequeño Pony y Jem and the hollograms en canal 4; Joaquín Villalobos en Teleprensa: lampiño, flaco; mi columpio azul; el patio de mi casa, una patio con forma de boomerang, con flores de colores, flores pequeñitas que cuidaba mi abuela; y mi abuela llegando tarde un lunes a casa: yo sin tener quién me cuide, solita, bajo llave: habían detenido en la carretera el bus en el que venía de Sonsonate y ella había vuelto a pie a la casa.
Recuerdo más: Mi Barbie Christal 1987, el Ferrari rojo apple candy de mis Barbies; mi Ken hawaiiano y viril: bronceado y con six pack; el rostro pálido de mi mamá afuera de mi colegio: tomaron una calle, hubo una balacera, explotó un choche bomba; y unas campanillas casi azules casi moradas que crecían pegadas a la pared de mi casa.
Recuerdo mucho: Celebraciones de piñatas que cerraban calles enteras, mis vecinas y yo corriendo por pasajes, no aprendí a usar la bicicleta sin rueditas, el pediatra de mi hermana tenía el mismo apellido que un coronel que veía en la tele, Vinicio Cerezo, Daniel Ortega, Duarte, Rey Prendes; mi abuela suspirando frente a la televisión: “Tan guapo que es Duarte”; Duarte decrépito y viejo entregando el poder; los Thundercats y GI Joe; Esquipulas I y II.
Recuerdo más y sobre todo la emoción que causa lo que no se conoce: la alegría de oír en la tele el nombre de Boutros Boutros Ghali, pero no recordar su cara hasta que la busco en Google.
*
Esquipulas II
Estos son Esquipulas II: Esquipulas I, el niño, Esquipulas II, la niña. Me los trajo mi abuela, precisamente, de Esquipulas, en 1987.
Yo oía sobre Esquipulas II en las noticias. Recuerdo ver en la televisión los rostros de Daniel Ortega, de Napoleón Duarte y de Vinicio Cerezo; y recuerdo las manos de mi abuela que me mostraban dos muñequitos de plástico, chulones, del tamaño de un dedo gordo. Entonces los llamé Esquipulas II; y todas en la casa rieron. Desde entonces, desde 1987, son conocidos en la familia como Los Esquipulitas, y cuando nos ponemos cariñosas les decimos Los Esquipulis, Los Esquipus.
Han sobrevivido todas mis mudanzas y todos mis humores: los saqué en mi mochila llena de juguetes en noviembre de 1989, cuando dejamos Soyapango porque iba a comenzar la guerra, y han sufrido, incluso, el síndrome de enanito de Amelie: en 2008, cuando me fui a estudiar Historia a España me los llevé en la maleta. En esta foto están conmigo en mi apartamento de entonces.
Y así están, como siempre.
Siempre.
*
Uno no se da cuenta de lo jodida que tiene la siquis hasta que mira hacia atrás.
**
"Con Fidel Chávez Mena se acabaron tus penas"
Lo leí por primera vez a los seis años. Afuera del Colegio María Auxiliadora. En una pared del colegio, habían escrito con verde la frase: Con Fidel Chávez Mena se acabaron tus penas.
Entonces yo, adicta a leer, leía la frase cada mañana, hasta aprenderla de memoria.
Con Fidel Chávez Mena se acabaron tus penas. Con Fidel Chávez Mena se acabaron tus penas. Con Fidel Chávez Mena se acabaron. Con Fidel… Tres, cinco veces, escrita con verde en las paredes.
Y me daba risa la rima, y me daba risa lo que decía, y crecí y no olvidé la frase, y a medida que crecía y la recordaba, me iba pareciendo estúpida, vacía. Vomitiva.
Y comenzó en mí algo terrible: un rechazo indescriptible por la rima. Y de la rima pasé al soneto. Crecí detestando mis clases de Lenguaje y aún odio la rima consonante -y aún más con epéntesis de ye-. No puedo leer sonetos, no puedo leer métricas AA-BB ni AB-BA y menos ABBA,ABBA,CCD,EED o ABBA,ABBA,CDC,EDE.
Perdón Darío, perdón Gavidia.
***
Eras el hombre más hermoso de la revolución.
(Fotografía comprada en una venta de viejo en una calle de León, Nicaragua)
Yo estaba cautivada por Joaquín Villalobos –que me perdonen los poetas, yo tenía cinco años, veía las noticias obsesivamente y no sabía de Roque Dalton.
Veía a Villalobos en las noticias y sentía una hipnosis que no me causaban mis compañeritos de kínder ni mis vecinitos.
Lo vi por primera vez en Teleprensa. Estaba instando a los campesinos a quemar su carnet electoral y no votar en las elecciones, no tengo idea de cuáles. Lo vi y me pareció tan guapo. Lo vi y me enamoré más que de los guapos de las novelas que veían mis tías.
Él: extrañamente lampiño, con su cachucha verde olivo. Flaco. Huesudo. Tiraba un carnet electoral al fuego.
Mi abuela me gritó para que fuera a desayunar y tuve que dejar de verlo. Lo vi después, en 1992, en la transmisión televisiva de la firma de los Acuerdos de paz. Vestía traje y ya no me pareció guapo. Entonces me enamoré de Rubén Zamora, Francisco Jovel y Óscar Santamaría –ahora pienso, sin embargo, que el firmante más guapo era Eduadro Sancho.
Y el tiempo pasó.
Un 16 de enero de hace muchos años, en estos años donde no hay esas luchas por las que la gente da la vida, en estos años de otras angustias, menos colectivas, en estos años, yo ya era mujer, con hormonas e ilusiones, y me enamoré de un muchacho de izquierda: Era un salva pobres que vivía en una residencial y manejaba un Volvo, un revolucionario de chancleta, tardío teólogo de la liberación, alfabetizador en el Petén, ilusionado de vivir un 1° de enero de La Habana. Nos amamos intensamente: él leía a Freire y yo escribía sobre matanzas; planeábamos una vida juntos donde no cabían mis múltiples zapatos ni mi computadora portátil pero salvábamos al mundo… Entonces él me dedicó una espantosa canción de Silvio Rodríguez, y como dice Emanuel, el gran poeta de la balada: “Todo se derrumbó…”
***
Una vez, muchos años después, quizá 20. Vi de nuevo las campánulas casi moradas casi azules que se pegaban a las paredes de mi casa. Estaban afuera de una casa cerca de la UCA, estiré los brazos, me robé una. La traje a casa en un libro. Al sacarla era más bien una tela.
Se la di a mi abuela para que la sembrara.
Mi abuela la agarró y se negó:
- Esta planta no se pega –me dijo.
***
La guerra
Una mañana amanecimos con la noticia por altavoces: Había que desalojar la colonia porque iba a comenzar la guerra. Y yo no sabía de la guerra más allá de la televisión, en la televisión o había sangre ni muertos ni bombas. Ni siquiera la palabra.
No entendiendo bien la cosa ni entiendo la cara de angustia de mi mamá –estábamos solas, mi papá no había podido llegar a la casa, no teníamos teléfono, no había luz, mi mamá estaba embarazada-, me dediqué armar mi maleta: metí mis muñecas y algún cuaderno del colegio. Era 15 de noviembre de 1989. Mi mamá me puso unos tenis, me dijo que íbamos a caminar mucho, porque había que salir de Soyapango, y salimos agarradas de la mano, como pocas veces después de ese momento.
En el camino, mi mamá me explicaba con la voz temblorosa que la guerra ya iba a pasar: cuando ella estaba chiquita, hubo un tiempo que hizo sus tareas con velas porque había apagones de luz todos los días; eso fue en 1969, durante la guerra con Honduras. Quizá ninguna generación de salvadoreños nacidos en el siglo XX ha dejado de vivir momentos violentos y masivos, traumáticos, como este. La historia que me contó mi madre cuando salíamos de Soyapango fue la misma que me contó mi abuela cuando al fin, días después, logramos reunirnos. Mi abuela lo decía con tremenda naturalidad: quitaban la luz para que los aviones hondureños no identificaran casas y no tiraran bombas, a saber. Ya iba a pasar todo esto. Porque esa guerra, la de Honduras, fue corta.
Pero la que sabía más de muertos, la que había visto varios, muchos, era mi bisabuela. Nacida en 1904, en Izalco, mi bisabuela había dado a luz a mi abuela en agosto de 1931. En enero de 1932, mi abuela ya no podía amamantar a mi abuela, le pasó algo, se secó su pecho. Vivía ella entonces en Izalco de arriba, es decir, el pueblo erigido alrededor de la iglesia de Dolores. Así que con la hija en brazos, salió de su casa y caminó calle abajo, hacia Izalco de abajo, el de la iglesia de La Asunción.
Enfrente de la iglesia, la Iya, como había bautizado yo a mi bisabuela, comenzó a ver muertos. Y muertos. Había zanjas, decía mi bisabuela, llenas de muertos: cuerpos incompletos, vísceras salidas. Muertos con los ojos abiertos. Muertos para siempre en la memoria de la Iya. Muertos.
Los periódicos de la época llegaron a alertar del peligro de enfermedades debido al exceso de cadáveres inhumados. Los periódicos de la época decían también que no había que comer cerdo porque los cerdos habían comido cadáveres…
Mi bisabuela no volvió a comer carne roja jamás, mucho menos vísceras; los periódicos de la época decían también que los que habían muerto eran comunistas y todos los estigmas y falsos históricos que en la época se sembraron en el imaginario popular. Mi bisabuela, sin embargo, llamaba ese episodio La guerra del 32.
Así, sin más: guerra.
*
De esa guerra, mi bisabuela quedó viva, con mi abuela en brazos. De esa guerra nació mi familia.
****
El fin de la infancia
Leí la noticia en Facebook: Murió Rey Prendes. Adolfo Rey Prendes. Fito Rey. Rey Zope. Rey Prendes sentado a la diestra del presidente Duarte. Rey Prendes sentado a su siniestra. ¡Viva Rey Prendes! Muera la infancia.
Nunca, hasta que crecí, tuve claro quién era, qué hacía, pero yo lo veía todos los días con su lunar, con sus arrugas alrededor de los ojos –patas de gallo-, con los ojos medio cerrados, siempre: a medio día, en la mañana, en la noche. El de Rey Prendes era, junto a los presidentes de Esquipulas II, uno de los rostros que vi esos días y me quedó grabado en las imágenes de la memoria.
Rey Prendes era para mí más importante que Napoleón Duarte. Rey Prendes era mi hombre televisivo, mi recuerdo más claro, mi primera confusión histórica.
Criada con las noticias, mi infancia de hija única con tres televisores en la casa hace que esa gente como Rey Prendes, Joaquín Villalobos y el presidente Duarte, que ahora llaman corrupta, ladrona o asesina, sea inolvidable, insoslayable. Entrañable.
En mi infancia, la guerrilla y el ejército son iguales, no son buenos ni son malos; solo son parte de mi vida. En mi infancia la guerra es algo que no queda muy claro hasta que se fue la luz antes de Cantinflas y sus amigos. Antes: es una palabra, inasible, intangible. Después es zozobra mezclada con éxtasis, ruidos de explosiones, balaceras. Éxtasis de guerra. Una incertidumbre. Una ansiedad.
El mismo año que murió Rey Prendes, el año pasado, leí en el periódico la muerte del coronel Emilio Ponce, después vi en la televisión el funeral de la primera dama de la guerra: la viuda de Duarte. Desfilaron ante su féretro como si desfilaran ante mí todos los funcionarios sobrevivientes de esa época: cada día más viejos, cada día más cerca de la muerte. Cada día más odiados o con rumores de juicios. Sean o no honorables esos vivos y esos muertos -de todas maneras ya están muertos-, yo he sentido mucho impacto con sus muertes. Un impacto en medio del pecho, un golpe, un ahogo que comenzó un año en que oí en la radio que había muerto Napoleón Duarte, que continuó cuando dijeron en las noticias que murió Roberto D´Abuisson, y que comenzó a cerrarse cuando en el funeral de Shafick Hándal vi líneas interminables de gente marchando en su memoria.
El país que conocí también era todos esos hombres de las noticias, de la política. Y con sus muertes muere también el país que conocí.
*
En los años en que yo veía las noticias en la tele, muchos niños morían, huían con sus padres, nacían en la frontera con Honduras, sus madres los parían en hospitales improvisados, en barrancos; perdían a sus padres o no los conocían nunca. Muchos niños fueron desaparecidos forzosamente, dados en adopción, vendidos, reclutados. Asesinados.
La muerte de esos niños es también una muerte de todos los que sobrevivimos; de los que le ganamos a este país cada día cuando vamos pasando de los 25 años –los estudios dicen que ser hombre y tener 25 años es el perfil del asesinado en nuestro país-. Todos esos niños medio cortados, perdidos, somos nosotros y tenemos un gran peso de muerte sobre la vida.
Este país destruyó muchas vidas. Muchas infancias.
Yo no tengo rencor a mis padres por haber sido cobardes y no haber dado u ofrecido su vida por una causa, la que fuera. No les tengo rencor por darme una infancia con televisión, con un jardín con forma de boomerang, con unas campánulas casi azules, casi moradas, que se aferraban a las paredes blancas de mi casa.
Y así como no tengo rencor a los toques de queda, ni a mi huída de Soyapango ni a los balazos, espero que nadie le tenga rencor a esta infancia.
*
No volví a mi casa de infancia, en Soyapango y no volví a ver a mis amiguitos: a Héctor Alonso, mi novio del kínder, a Laurita, a María Elena. A las niñas de enfrente, de las que no recuerdo el nombre, a Robert, a Richard, mis vecinos.
Tampoco volví a ver a la niña Ritha y la niña Mariíta, madre e hija, las dos ancianas, dueñas de la tienda. Cuando salíamos de Soyapango, no alcancé a verlas. No podía verlas, era mucha gente, pero yo tenía la esperanza de que hubieran salido, de que alguien, yo no sé, se hubiera llevado en brazos a la niña Mariíta, que ella no se hubiera cansado, que estuviera eternamente viva.
Un día, en diciembre, mis papás regresaron a nuestra casa. Sacaron los muebles, las fotos, las cosas. Mi mamá llegó a nuestra nueva casa y yo le pregunté: ¿Y la niña Ritha y la niña Mariíta? ¿Y Laurita y María Elena? ¿Y Robert y Richard? ¿Y las niñas de enfrente?
Mi mamá no me daba razones, solo me contestaba: están las casas. Están las casas.